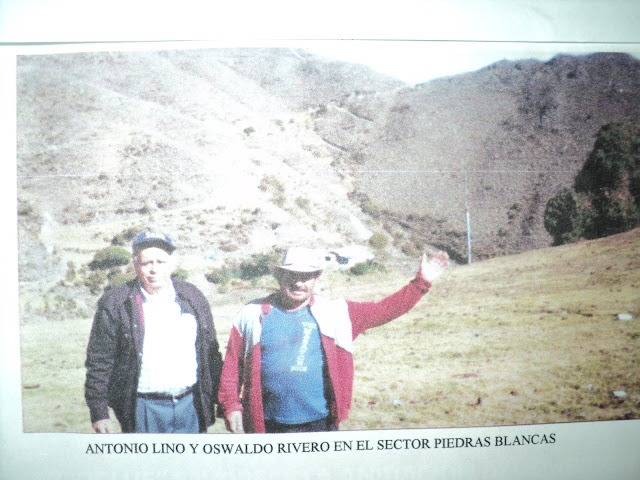El Molino de Mimbom de La
Puerta.
Breve reseña histórica.
Oswaldo Manrique R.
Desde antes de la invasión europea y la llegada de los encomenderos, El Molino fue antiguo y disperso caserío de los indígenas
Bomboyes. Está ubicado en plena rivera del río Bomboy, por eso, su antiguo
nombre de Mimbóm, así llamaban los primeros pobladores a este sitio, en las cercanías del
Resguardo Indígena o Pueblo de indios San Pablo de
Bomboy.
De clima fresco, tierra de mucha
actividad agrícola, sus pobladores disfrutan de su hermoso paisaje, ya que está
enclavado entre dos serranías, la del Pitimay, por su lado este, y la
cordillera de La Culata, los Rivas, por el lado oeste, y asimismo, bañado de
gracia, al ser surcado por el mágico río Bomboy. Altura 1.758, temperatura 15
°.
En sus orígenes, se le llamó Mimbóm,
es decir, sitio de río grande, Caserío
ubicado en jurisdicción de la parroquia La Puerta, Municipio Valera del estado
Trujillo, Venezuela; el río Bomboy, por el vocablo indígena, fue muy caudaloso
en la antigüedad. Junto con la hacienda Las Delicias, el sitio de Mimbón, fueron
heredades fomentadas desde el siglo XVII, con grandes trigales y luego
cañaverales y otras sementeras, por las familias Labastida y los Briceño,
Álvarez De Buyn, Hurtado de Mendoza entre otras encomenderas y colonos; tenían
su atractivo natural, paisajístico, fauna y buen clima, propio del Valle y del
río Bomboy, que en vista del empuje económico y prosperidad fueron asentando
colonos que llegaron en busca de tierras para explotar agrícolamente granos
como trigo, maíz, arvejas, caraotas y otros.
Panorámica de la entrada norte al caserío El Molino, obsérvese el enorme paredón de concreto y la via angosta y sinuosa. Gráfica propia de este blog.
Al empuje de los encomenderos, hacendados y los colonos, se fue rodeando
de sementeras de trigo y frutos menores; inclusive, allí se llegó a producir excelente trigo para elaborar el
mejor y más sabroso pan.
Para moler el trigo hermoso y de alta calidad que se sembraba allí y en
Los Llanos, así como, en el Portachuelo, Quebrada Seca, San Pedro y en la
Cordillera, como lo observó Bompland y lo escribió el sabio Humboldt en
1800;
<<este
hecho es bien digno de atención, el trigo se cultiva... en medio de cultivos de
café y de caña de azúcar>> (Viajes
a las Regiones Equinocciales); sin duda, una tierra favorecida.
Los La Bastidas, Briceños y Debuyn, además
de terratenientes, fueron industriosos y
progresistas en este valle, diversificando los cultivos en esta tierra llamada por
los aborígenes: sitio de río grande (Mimbón).
Aunque hubo periodos económicos del café y la caña de azúcar, se estima
que también de tabaco, la molienda harinera duró con fundamento, hasta mediados
del siglo XX; posteriormente, las tierras fueron sembradas de variadas hortalizas. Hoy, solo queda de aquella factoría, las ruinas y el torrejón del viejo trapiche, por el viejo camino a esta heredad; igualmente, se conserva la piedra
grande del molino, marcada por su año de elaboración: 1821, que era movida por el agua fuerte y permanente del río Bomboy, que nace en una laguna del Portachuelo (La Puerta), corriendo su cauce de sur a norte, regando las feraces
vegas del Molino, siendo sus afluentes cercanos, la quebrada El Pozo, la de los
Rivas y una de nombre Mimbom; fue considerado por Briceño Valero, un río de cuarto
orden, que desemboca en el Motatán.
Debe este
sitio su nombre a que en 1823, luego de la guerra de independencia, en
Venezuela, se abre cierto periodo de estabilidad política por la derrota y destrucción
de la flota realista en el Lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, con la
consiguiente salida de la derrotada tropa hacia Cuba y otros países; el hacendado Ramón
Briceño, de la estirpe guerrera de los Briceños del valle de Bomboy, instaló un
Molino para beneficiar el trigo sembrado en sus tierras y en las de los
alrededores; su
antiguo nombre es Mimbón, que en
lengua indígena, se refiere a rio de agua grande. Los
aborígenes llamaron al sitio del molino, como Molino-Mimbom ó Molino de Mimbom (Briceño Valero, Américo. Geografía del Estado Trujillo. pág. 123.
Caracas. 1920), combinación de la
palabra hispana molino, con el topónimo y vocablo indígena Mimbóm, que por su terminación significa río de aguas mayores o
fuertes (Fonseca, Amílcar. Orígenes Trujillanos. Tomo I. pág. 310. FEAC.
Trujillo. 2005); se refiere precisamente
al Bomboy, afluente del Motatán, que
serviría no solo para el riego de las tierras, sino como fuerza impulsora de
las ruedas pétreas del molino. El sitio Molino
de Mimbom, como lo registró el geógrafo Briceño Valero en el siglo
XIX, significa: molino de río grande;
luego, solo quedó como topónimo el símbolo económico, como El Molino, como
actualmente se le distingue en lo político-administrativo.
La economía agraria
del café, cacao, caña dulce, y el trigo, que sustentó la vida de los valleros
del Bomboy, volvió a coger impulso, al culminar la guerra de independencia. El rupestre triturador hidráulico, permanece
durante varias décadas funcionando y fue la fuente principal de la economía de
este caserío El Molino, y surtirá de harina a las familias de La Puerta,
Mendoza, Valera y Timotes, hasta que dichas tierras fueron compradas por
Macrobio Delgado, quien comenzó a sembrar y explotar la caña dulce y se instaló
el trapiche. Macrobio,
era médico pediatra en Valera, graduado en la ULA, nació el 20 de abril de
1879.
Existe
dentro de Las Rurales, un pequeño monumento civil, como huella y símbolo de lo
que significó su antigua factoría harinera, es la enorme piedra circular que perteneció al viejo molino, que en
su parte superior, tiene la inscripción: 1821; y que se encuentra ubicado cerca
de la Casa Comunal y del comedor popular,
Se ha tomado ese año 1823, como la
data de inicio de este caserío, casi contemporáneo con la erección de Valera como parroquia
eclesiástica, gracias al impulso de otro vallero de la familia Briceño, el
Dr. Gabriel Briceño de La Torre.
En 1920, de acuerdo al cálculo del geógrafo Américo Briceño Valero, tendría
unos 150 habitantes y algunas 20 casas o bohíos dispersos. Se cultivaba trigo,
caña de azúcar, papas, arvejas y todos los demás productos de zona fría. Tenía
como autoridad un jefe de Aldea, dependía en lo político-administrativo del
Municipio La Puerta.
El Trapiche del Molino
En la revisión histórica del caserío El Molino, no podemos obviar a un
personaje a quien debe considerarse el Decano de este sitio. Hoy tiene 95 años
de edad, y conserva en su privilegiada memoria gran parte de la trayectoria constructiva de El Molino, el señor Encarnación Briceño, quien nos ha sido de mucha utilidad en la reconstrucción de hechos y personajes para esta breve reseña histórica del lugar.
 |
| En la gráfica, se puede observar a la izquierda ruinas, y en el centro el torrejón del viejo Trapiche; igualmente, el antiguo camino de la hacienda y El Molino. Imagen propia de este blog, tomada en diciembre de 2021. |
En relación a sus
tiempos de juventud, de uno de los pocos sitios de trabajo en el caserío, dijo: <<El
Trapiche del Molino, lo hicieron en el año 35, aproximadamente, estaba yo muy
pequeño. Eso era propiedad de doña Eloísa Delgado y su esposo el Dr. Macrobio
Delgado, eran los dueños, y se lo venden al señor Zacarías Araujo. En los
años 50, había entre "Los Llanitos" y "Santa Barbará",
apenas 14 casas, ranchos de bahareque, esto era monte y caña>>; sin
duda, pocos habitantes y pocas casas entre 1935 y 1950.
 |
| Monumento civil Piedra de El Molino, ubicada cerca de la Casa Comunal de Las Rurales. Puede observarse la gran piedra trituradora del antiguo molino de trigo que existió hacia la entrada sur de este caserío. Cronografía propia de este blog. |
Trapiches y haciendas.
En relación a las fuentes de empleo, en los tiempos de su
juventud, Encarnación Briceño, dijo, <<en esta zona, no había trabajo, solo
las haciendas y los trapiches. Desde San
Luis hasta La Puerta, existían 20 trapiches>>. Explicó, que
en su caso particular no fue peón de hacienda, pero, <<el trabajo es compañero
del hombre>>; asi se lo
enseñaron en familia, desde pequeño. Reveló, <<yo no trabajé en haciendas, trabajé
en la tierra de mi papá, tenía caña, la que sacaba y yo la llevaba en dos
bestias, hacía 8 viajes hasta el Trapiche de Hilarión Gutiérrez, para la
molienda, me pagaba un Bolívar por cada carga; sembraba también maíz,
caraota, arveja>>. El
trapiche de Gutierrez, estaba ubicado casi en términos de Los Cerrillos,
parroquia Mendoza. Su padre Zoilo Briceño, trabajó su tierra, pero la caña la
pagaban muy barato. Fue jefe de aldea,
que era un cargo de mucho respeto en aquella época.
 |
| Panorámica parcial de Los Llanitos, tomada desde las Rurales de El Molino. Cronografía propia de este blog. |
Se refirió a otra hacienda, Los
Llanitos (de el sector El Molino, parroquia La Puerta), de Pío Tori, <<recuerdo
cuando llegaron los franceses a trabajar esa hacienda, las mujeres trabajaban
descalzas recogiendo piedras y también araban, preparaban la tierra, gente de
mucho trabajo y de sacrificio. Se vestían con los fardos de harina del norte,
una tela gruesa, de eso hacían los vestidos y pantalones, también los
calzones>>. Gente muy
sencilla, que vino a hacer cobres honradamente. Los Tori, son una familia emparentada con los La Bastida y
Briceño, descendientes de los encomenderos de este valle, y capitanes
fundadores de Trujillo, 1570 (Rengifo: 59).
Las Rurales, un logro comunitario.
En
nuestros pueblos andinos, se ha dado, una dispersión y anarquía de viviendas
humildes, conformando barrios en los alrededores de las fuentes de empleo, específicamente
cercanos a las haciendas o factorías, trapiches, talleres y molinos, que se
combina con las denominadas disparidades sociales y de tenencia de tierra, sin
servicios públicos, sin infraestructura, carreteras, sin atención en salud,
educación y hasta en lo espiritual.
 |
| Detalle de la piedra de El Molino de Trigo, que estaba ubicado a la entrada sur de este caserío, cerca del puentecito.Se puede observar la inscripcion: 1821, la fecha en que transformaron la piedra bruta en instrumento de moler y triturar. Por eso, se toma el año de 1823, como data de origen de este sitio. Cronografía propia de este blog. |
150 años después de la instalación del molino de trigo, el gobierno
nacional presidido por el Dr. Rafael Caldera (1969-1974), comienza un proceso de construcción de
viviendas, en un área donde se pudo desarrollar un asentamiento social, con
servicios, carretera interna e infraestructura básica. El promotor principal, fue el señor Rafaelito Rivas, quien era el Presidente de la Junta Comunal de La Puerta, preocupado funcionario por resolver los problemas sociales, quien junto con Ramon Araujo, Encarnación Briceño, Juan Mendez "Chico Juan", Rafael Méndez, que después fue Prefecto de la Parroquia, y el señor Ramón Espinoza, conocido popularmente como "mascahierro", tuvieron la iniciativa de impulsar este proyecto urbanístico.
Así, se construyó un
desarrollo habitacional de carácter social, denominado Urbanización La Paz,
popularmente conocida como Las Rurales, que le cambió la manera de vivir a los
molinenses, y le ha dado mayor estabilidad a este asentamiento poblacional. Entre
las familias más antiguas de este sitio, se anotan los Briceño, Espinoza,
Rivas, Olivares, Jerez.
Don Encarnación, el popular “Canita”,
vive con su familia, en una de las casas
del desarrollo habitacional El Molino, que denominan Las Rurales, dijo <<Las
hicieron en el 70 y las entregaron en el 71>>, fueron 37 casas, posteriormente, construyeron otras, con
las mismas características de las anteriores. Narró que, <<el
terreno un pedregal, entre monte y caña, era de Tobías Briceño, y lo vendió a
Isaías Rivas, este lo vendió a Zacarías Araujo, quien lo vende a Ramón Araujo,
que a su vez, lo vendió a la Gobernación. Era Gobernador el Dr. Sánchez Cortés
y la secretaria, la Dra. Dora Maldonado, que nos ayudó>>; efectivamente,
al señalar que los terrenos eran un pedregal, es una sencilla descripción de la
estructura geológica del sitio, surcado por el rio.
 |
| Don Encarnación Briceño, el decano de este sitio, por sus conocimientos históricos de El Molino. |
Cronografía propia de este blog.
El Molino, orográficamente forma
parte de la hermosa estribación de La Puerta; Briceño Valero, prefirió llamarla de La Mocotí,
pues nace del páramo de las Siete Lagunas (Maen Shombuk, en lengua indígena), y
se va deprimiendo lentamente, para dar paso al mismo río Bomboy, que se lanza
sobre el Motatán (Briceño Valero: 16 y 17).
La Escuela.
Hay un dato interesante, que da cuenta del ingreso de este caserío al progreso y a la modernidad o su intento de
salir de la oscuridad, cuando por gestiones realizadas por dos preocupados vecinos: Zacarías Araujo y Quintilio
Espinoza, ante los organismos públicos,
principia en 1935 a funcionar la primera Escuela con una matrícula de 30
alumnos, que saldrían liberados de la ignorancia que encerraba la negación de
sus derechos elementales. Hemos leído en una breve reseña escolar que fueron
estudiantes de este plantel educativo, el amigo Juan Olivares y Encarnación
Briceño. En 1936, se
abre oficialmente la escuela pública de este caserío, denominada Escuela Mixta
N° 51, El Molino, La Puerta, se designó como su regente a la señorita Josefa R.
Jeréz (Memoria y Cuenta del Dr. Trino Baptista, Secretario General de Gobierno,
año 1936). De las principales docentes que han dado su aporte y sus conocimientos en la Escuela de El Molino, reconocen a la maestra Josefa Olivares, quien en
aquel entonces, era esposa del señor Juan Olivares. Recuerdan también con mucho
afecto, a las maestras Clemencina Araujo y Aura Ismelda Briceño, todas forjadoras de la educación
en esta comunidad.
Capilla
San Pablo Apóstol, San Judas Tadeo y
Virgen de la Paz.
Después de estar en la piedra del
Molino, Don Encarnación, nos llevó a conocer por fuera la Capilla, que estaba
cerrada, y comentó: <<Después de haber hecho Las Rurales, proyecto de viviendas, se
construyó la Capilla San Pablo Apóstol y San Judas Tadeo>>. Su
padre Zoilo Briceño, muy devoto de la Virgen de la Paz, participaba de todas
las celebraciones religiosas, allí siempre estuvo presente.
 |
| La Capilla de El Molino, tiene tres advocaciones o nombres, que son: San Pablo Apóstol, San Judas Tadeo y Virgen de la Paz.Cronografía propia de este blog.
|
Vialidad y servicios.
La carretera trasandina tramo
Mendoza-La Puerta, parte en dos, este Caserío, ubicado a pocos kilómetros del área
urbana de la Puerta, con la que colinda por su lado sur y sector Santa Bárbara
de por medio; por el norte con el sector Las Delicias, por el este con parte de
la cordillera de La Culata, páramo de los Rivas, y por el oeste, con la
serranía del Pitimay y Carorita, en jurisdicción de la Parroquia La Puerta, Municipio
Valera del estado Trujillo. Tiene una vía de acceso asfaltada, que conduce a
Las Rurales, antiguamente se entraba por el camino de la hacienda, donde esta el puentecito ( aquí estaba instalado la piedra del molino, que sirve de símbolo al urbanismo), y salia a Los Cerrillos; todavía se puede ver una parte donde esta el torrejón y las ruinas del trapiche. El torcido torrejón está todavía en
pie, soportando la inclemencia del tiempo y la intemperie, junto con las ruinas
del añoso molino, gracias a que se le hizo muro que los protege, como parte del patrimonio cultural e histórico local.
Posee un Dispensario o ambulatorio medico popular. Por su bello,
paisaje y saludable clima, ha venido cogiendo auge el turismo, hoy posee buenas
posadas, hoteles y restaurantes; igualmente, talleres y comercios en distintos
rubros. Código Postal 3106.
Bodegas
populares.
Para los molineneses,
las bodegas y negocios principales son: la Bodega de Gonzalo, en la calle
final de Las Rurales; la de “Mascahierro”, en la entrada del mismo urbanismo, y
la Bodega de Olegario Rivas, situada en la carretera que conduce a La Puerta.
Cuenta esta comunidad con su escudo, elaborado en 1973, por varios
educadores, entre ellos el profesor Antonio Luis Siervo, y su canto-tributo a El Molino, con letra de
Horacio Baptista y música del maestro Franco San Germano.
Personajes Populares.
Los Promotores.
Esta comunidad, por ser relativamente
de reciente data, se debe comenzar por reconocer a los promotores del proyecto
de urbanismo, que dio origen y consolidación a esta comunidad. Entre esos
baluartes de la iniciativa, están:
Rafaelito Rivas el promotor del urbanístico
y presidente de la Junta Comunal de La Puerta, a quien conocimos pendiente de
resolver los problemas de la comunidad. En ese proyecto lo acompañaron Ramón
Araujo, Encarnación Briceño “Canitas”, “Chico” Juan Méndez, Rafael Méndez, el
Prefecto; Ramón Espinoza “Mascahierro”
Pata e’ Queso.
Jesús Alberto Espinoza, nació en El Molino, atleta de sacrificio, sin apoyo de
nadie, maratonista nato, participó en cuanto maratón y competencias similares
se realizaban en el estado Trujillo. De extracción humilde, sumamente fornido,
de aspecto violento. Sus facciones estaban moldeadas, principalmente su piel
por el sol, se tronó morena; fortachón, tenia frente con entradas pronunciadas. Trabajó como
ayudante en la construcción, luego albañil, se recuerda que era cabillero en la
obras del Hospital de Seguro Social en Beatriz, Valera; el contratista era su
coterráneo Germán Briceño. Desde muy joven. Fue aficionado al atletismo, entrenaba por los alrededores del área urbana
de La Puerta, hasta los predios de Valeralta. Al parecer, era un hombre
violento. Acabó con su vida en Valera en 1975.
Manonegra. Su nombre Manuel González, nació en El Molino;
al parecer hijo del señor Juan Olivares,
de los viejos fundadores de esta comunidad. Manuel era un hombre fuerte
contextura, curtida su piel por el trabajo y el sol; se distinguía físicamente
porque tenía un lunar en una de sus manos. Trabajó mucho tiempo como caletero
en el Trapiche. Cuando estaba libre, alegre, gustaba de su michito, pero a
veces se ponía “perreroso”. Otras veces, se iba a Caracas, con algún camionero
a vender verduras.
Todavía en estos pueblos, hay personajes
a quienes se les conoce por algún apelativo, por sus características físicas o
por los oficios que desempeñan, en éste, podemos señalar entre ellos: el
popular “Saro”, diminutivo de Alejandro Araujo, hombre que trabajó la
agricultura; “El Topo”, hijo de Rafaelito Rivas, trabaja en la construcción, su
oficio es maquinista; “La Rola”, comerciante, se le ve en las carreteras
conduciendo su Volkswagen
rojo.
Al escribir esta reseña, sobre el espacio geohistórico, sus sitios, monumentos, recursos naturales, al igual que el estudio de sus personajes y hechos, recuerdo que aquellos son los valores de la tierra misma, su riqueza, sus creaciones civiles y económicas, con su don particular de dar
alimentos y de formar hombres, junto con la formación de esta comunidad histórica, social y cultural denominada El Molino.
Panorámica del Molino, hacia su lado oeste, sector Las Rurales, se puede distinguir
la pequeña meseta sobre la que están construidas estas viviendas, y destaca la blanca
Cruz. Gráfica propia de este blog.
La Puerta, enero 2022.
Omanrique761@gmail.com
.png)
.jpg)