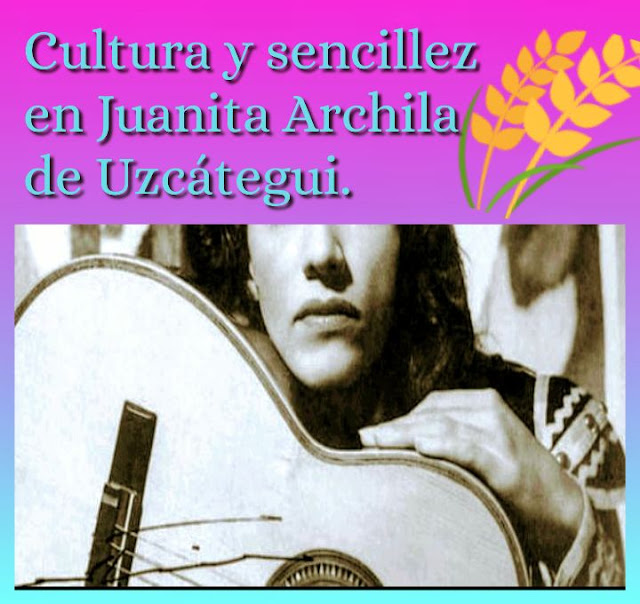La joven encomendera Juana de Mendoza y sus Chontales.
Por Oswaldo Manrique (*)
De
nuestra serie Heroínas del Bomboy, y a propósito del natalicio del Dr.
Cristóbal Mendoza, primer Presidente de Venezuela, y luego, Vicepresidente de
la República de Colombia, es pertinente conocer algunos antecedentes familiares de tan eximio
repúblico, particularmente, con Catalina Fajardo, la entusiasta forjadora de
pueblos trujillanos, de la que ya hemos publicado su semblanza en este mismo
medio, y la relación con Juana Mendoza y Losada, la joven encomendera del Valle
de Bomboy,
quienes cumplieron un interesante rol en la formación y en la
historia de esta Provincia.
Los feraces
potreros y sementeras de San Pablo del Valle del Bomboy, hasta más allá de Castil
de Reyna, en gran parte del siglo XVII, difuminaban un verdor extasiante que
enmarcaba los tapiales de la casa de arriba, en donde lidiaba la joven mujer
con sus chontales y con el peso de aquel fantasma que deambulaba en esta fría
tierra de una Provincia que aun estaba por construir; era el espíritu del viejo
hidalgo: su abuelo cuyas hazañas trágicas y dignas, se habían transformado en
símbolo de una lucha, de un sentimiento y de un orgullo familiar, héroe de lo que
sería un nuevo país.
Como
uno de los principales capitanes en la conquista y fundación de las colonias en
América, su abuelo Alonso Andrea de
Ledesma, había vivido, enfrentado y encarnado las luchas contra los invasores
extranjeros, contra los más temidos piratas y corsarios de imperios europeos,
que se asentaron en el Caribe, <<Si
Ledesma cimentó larga estirpe en cuyas ramas figura nada menos que el egregio
Triunviro Cristóbal Mendoza, su caballo dejó prole que, saltando sobre los
ventisqueros de América, supo ganar la ancha punta de nuestras perpetuas armas
republicanas>>, agregando que ese viejo corcel, reaparecía en la
historia con su furor de sostenida frescura, cuando <<Los nuevos filibusteros –ladrones de
espacio y de conciencias- andan entre las aguas de la Patria, amenazando
nuestra economía y ultrajando la dignidad de nuestros colores>>
(Briceño Iragorry, 16); fuerte llamado a la conciencia, a la ética, al espíritu
nacional, y a la Paz como <<sistema de holgura moral>>, hizo aquí
don Mario.
A
primeras horas de la mañana, la Encomendera contemplaba el apacible lugar. Repentinamente
escuchó algo. Era un zumbido pulsante entre el Bomboy y la quebrada de San Pablo,
cuando vio que se acercaban unos y sonrió.
-
¿Chakanastá Ña Shuana? La saludó al llegar, el hombre mayor, con sombrero adornado
con plumas de guacamaya. La joven Juana le contestó en las típicas palabras con que se entendían, en
aquella cotidianidad rural:
-
¡Chekenesté! El viejo Don Gonzalo, cacique del
grupo de sus nativos encomendados, supo
que estaba bien y le llevaba algo que le había pedido. Al entregárselo le dijo:
-
Truje chindungo Se refería a un manare o canasta
para aparar papas o “turmas”; lo que le
agradeció la joven patrona. La papa era el principal rubro agrícola y en sus
distintas variedades en la alimentación de los indígenas de los Páramos, lo que
intercambiaban por el maíz y luego el trigo del valle. Las mujeres encabezadas
por Xazintha, esposa de Domingo el gañan y Micaela mujer de Bisente Mauro,
siguieron el camino hacia los telares y los hombres a los barbechos. Antes les
había preguntado por Blacito Pérez el huérfano, miembro de esta comunidad de
indígenas.
Doña Juana sabía entenderse, como lo
hicieron sus abuelos y sus padres, con sus chontales, a quienes el resto de los
colonos los consideraban hoscos, salvajes, rústicos e incultos, o con dificultades para
comunicarse, o “tonticos” por hablar en su lengua indígena, pero ella a pesar
de la combinación de palabras al-andaluces traídas por sus abuelos, con las
autóctonas Timotes, les entendía sus expresiones, señas y vocablos. No impuso,
el idioma hegemónico, esto lo corroboró el Obispo Martí en su Visita Pastoral
por dicho Valle, en el siglo siguiente, al entrevistar a los descendientes de
estos chontales encomendados. Todos la conocen, la respetan y los chontales la
llaman Shuana.
*
Uno de
los casos interesantes por investigar en la historia del indigenismo
trujillano, lo es el de la Encomendera Juana de Mendoza y Losada. En 1687,
cuando el alférez Don Diego Jacinto Balera y Messa, Alcalde Ordinario de
Trujillo, realizó el censo de encomiendas, matriculó personalmente 12 Doctrinas
y 49 encomiendas, de las cuales 10, estaban en poder de mujeres por herencia, una
era la de doña Juana de Mendoza, lo que era mal visto y objetado por los
descendientes de los conquistadores, quienes consideraban que era un premio de
guerra, pero en forma directa no lo prohibía la Ley Real del siglo anterior,
aunque si era exigente en cuanto a su otorgamiento.
El tercero de los hijos de Catalina Fajardo con el capitán Cristóbal
Hurtado de Mendoza: Hernando de Mendoza y Fajardo, y su esposa Inés de Losada y
Cabrita, son los Padres de:
Juana de Mendoza y Losada, bautizada con 9 meses
de edad, el 7 de abril de 1665, debió nacer en julio de 1664, según los estudios
genealógicos consultados; el Capitán español “…Hernando Hurtado de Mendoza, tenia encomienda en la Puebla de San Pablo
de Bomboy… Hernando de Mendoza, bautizado el 16 de diciembre de 1624, cuya casa
fue una de las que se destruyeron cuando
Gramont incendió la ciudad de Trujillo, casado con Inés de Losada…” (V.
descendencia de Alonso Andrea de Ledesma. En: Briceño Iragorry, Mario. El conquistador español. Los fundadores de
Nuestra Señora de La Paz de Trujillo”. Caracas, 25 de enero de 1930. Pág. 41).
Se entiende que era descendiente de capitanes europeos fundadores de Trujillo, con
temperamento y valor demostrado al enfrentar a los corsarios saqueadores de los
pueblos y la ciudad de Trujillo. Además, al ser nieta de Catalina Fajardo, era descendiente
tanto del legendario capitán Alonso Andrea de Ledesma, como del capitán
Blas Tafallés. Ni don Hernando su padre, ni ella,
usaron el apelativo Hurtado.
Considerada como persona limitadamente libre,
en estado de vasallaje del Reino español, la mujer blanca criolla, en la mayoría
de los casos no tenía cómo garantizar el ejercicio de sus menguados derechos
políticos, sociales, civiles, económicos, culturales y privados. Excluido
estaba para ellas, el derecho a participar e intervenir, en igualdad de
condiciones con los denominados Masculinos Universales, en asuntos sustanciales
como los políticos y patrimoniales, y poder gozar de los privilegios que a
estos se les concedían. Esta condición de sojuzgamiento jurídico y religioso,
en el régimen colonial venía siendo cuestionada en Francia, Alemania e
Inglaterra; ideas que se iban trasfundiendo con el comercio a las colonias americanas.
Pudiera
considerarse a esta trujillana, como una figura, que enfrentó de esa forma y
sin mucho protagonismo, al sistema colonial, y asimismo, ser un símbolo de la confrontación y
lucha demostrativa de mujeres que tuvieron la tenacidad de tomar las riendas de
la encomienda de indígenas y de sus tierras, plantaciones, industrias y hatos, aunque
no dejaron de estar sujetas al poder monárquico y a la hegemonía legal y real
del hombre, del patriarcado, y al violento poder del machismo y su cultura.
Obtuvo
Doña Juana por herencia y derecho de su padre Hernando de Mendoza, quien había
nacido en 1624 y confirmado el 13 de enero de 1608 (Windvik), se casó con Doña Inés de Losada Cabrita, bautizada el
13 de junio de 1646 (V. descendencia de Alonso Andrea de Ledesma.), la Encomienda Cuarta, que formaba parte de la Cuarta
Doctrina, denominada del Pueblo de Nuestro Señor San Pablo del Bomboy (hoy, La
Puerta). Indicó Briceño Iragorry, que “…Jacinto Hurtado de Mendoza, sucesor de su
padre (Cristóbal Hurtado de Mendoza) en la encomienda que tenía en la Puebla de
San Pablo de Bomboy…” (Ídem). En 1620, por iniciativa de Catalina Fajardo,
este mismo grupo de indígenas encomendados, regresó a vivir a su lugar de
origen, en un nuevo “pueblo de indios”, llamado San Antonio de los Timotes, hoy
Mendoza. Éste Jacinto, planteó querella y reclamó sus derechos a la muerte de
su padre, porque había sido declarada vacante esta encomienda, por las
autoridades coloniales. Jacinto era hermano de Hernando de Mendoza, padre de
Juana de Mendoza y Losada.
Con
apenas 22 años de edad, Juana había tomado la titularidad y administración de
una importante extensión de tierras a lo largo del valle de Bomboy, las que
venían siendo sembradas con plantaciones de caña dulce, y otras, hacia el
norte, entre la Cañada de Mendoza y la posesión Dorokoke, fomentadas mayormente con hatos y potreros por
sus abuelos Catalina y Cristóbal, y luego por su padre Hernando de Mendoza; a
pesar de ello, el reto asumido en pleno siglo XVII, suponía su esfuerzo como encomendera, para
optimizar la producción de su hacienda, adecuándose al modelo agrícola de
exportación que se estaba consolidando en este tiempo.
Provenía
Juana, de una familia profundamente religiosa, honesta y emprendedora, asi como
de ejecutantes de cargos públicos y de gobierno. El abuelo Cristóbal, inició
estudios para sacerdote, “… recibió
primera tonsura en Trujillo el año de 1607 de manos del Ilustrísimo Señor
Alcega, pero dejada la carrera eclesiástica…” (Ídem); luego cambió de
parecer, se casó con Catalina Fajardo, se incorporó a sus negocios familiares y
a la función pública, ocupando el cargo de Alcalde Ordinario y de la Santa
Hermandad de Trujillo.
La
encomienda que se le transfirió a Doña Juana, contaba, “…veinte y cuatro almas en la forma siguiente: — Ocho indios útiles y
de trabajo 8 — Cuatro muchachos de menor edad de catorce años. 4 — Nueve indias
de mayor edad de catorce años para arriba 9 — Tres muchachas de menor edad de
catorce años.... 3. 24 Con lo cual se acabó la matrícula de los indios
naturales de esta dicha encomienda inclusa en esta doctrina del Señor San Pablo…”,
según lo que refleja el Acta de censo y
otorgamiento de libertad de los indígenas encomendados, del 14 de noviembre de
1687, suscrita por el alférez Don Diego Jacinto Balera y Messa, Alcalde
Ordinario de Trujillo, el Corregidor de indios Capitán Antonio Oviedo y el cura
doctrinero licenciado Juan Buenaventura Cabrita Losada (Castellanos: pág. 87). Era
una comunidad de 24 indígenas Timotes a su cargo, siendo su cacique Don
Gonzalo, quien no era ladino, es decir, un chontal, que aun cuando la entendía
no hablaba la lengua española, por lo que se presume que parte de su comunidad
tampoco la usaba.
Luego
de ese cambio de nativo encomendado por el de tributario, doña Juana, debía
continuar dándole trabajo en las haciendas y hatos, con la responsabilidad de su
alimentación, cuido y sin
adoctrinamiento católico y sin obligarlos a hablar español, de acuerdo al nuevo
régimen colonial de tributación; permanecer siendo chontales, era su derecho.
Sobre el termino chontal, el Vocabulario de indigenismos en las Crónicas de Indias, de Manuel Alvar Ezquerra, Madrid, 1997, recoge lo siguiente: <<Temiéndose….especialmente de yndios chontales no les hiciesen alguna molestia o vejación>> (Pedro de Aguado). También, <<Esos chontales es gente más avillanada e moran en las sierras o en las faldas dellas>> (Gonzalo Fernández de Oviedo). Igualmente, <<Quedando los ladinos y chontales de nunca dar oídos//jamás a semejantes devaneos>> (Juan de Castellanos). Asimismo, <<Era toda esta gente muy chontal y salvajina, por no haber tratado jamás con españoles>> (Fray Pedro Simón).
Doña
Juana, era hermana de Buenaventura Hurtado de Mendoza, bautizado el 14 de julio
de 1665, según el trabajo genealógico usado por el maestro Briceño Iragorry. Éste
Buenaventura, siguiendo la tradición familiar, llegó a ser Alcalde de Trujillo, se casó con
Beatriz Constanza Barreto Montilla y concibieron a Luis Bernardo Hurtado de
Mendoza, quien al tener la mayoría de edad, a su vez, se casó con Gertrudis Eulalia Montilla Briceño y
procrearon a Don Cristóbal Hurtado de Mendoza, (1772-1829). Graduado Cristóbal
en jurisprudencia, fue Protector de Naturales
en Barinas, se sumó al movimiento independentista en 1810, con una
participación destacada, ocupando la primera magistratura en la Junta Suprema.
Señaló en 1929, el historiador Briceño Iragorry, a su ingreso a la Academia
Nacional de la Historia, que, el Capitán Hernando Hurtado de Mendoza, era
ascendiente del ”… Dr. Cristóbal Mendoza, primer Presidente de Venezuela, nacido en la
ciudad de Trujillo el 23 de junio de 1774 y no el 24 de julio como se ha venido
diciendo…”. (Briceño Iragorry, Mario. Discurso a su ingreso a la Academia
Nacional de la Historia, en 1929); igualmente lo es doña Juana Hurtado de
Mendoza y Losada. El Dr. Cristóbal, fue
elegido en 1825, Vicepresidente de la República de Colombia,
también indebidamente llamada la Gran Colombia; falleció en Caracas, sus hermanos y hermanas, todos próceres de la independencia, lo que eleva
al máximo el gentilicio trujillano.
Juana
de Mendoza y Losada, fue una de las primeras mujeres trujillanas, que avanzado
el siglo XVII, se enfrentó al régimen colonial patriarcal y al hegemonismo y
privilegios de los varones descendientes de conquistadores, al lograr
convertirse efectivamente en Encomendera, obteniendo la titularidad de la
encomienda de su familia. En 1687, siendo
muy joven, pues apenas contaba con 22 años de edad, son eliminadas las
encomiendas, pues se realizó el acto de dar libertad a los indígenas que tenía encomendados. Dando paso así, por lo menos en esta posición
de poder, a un nuevo rol igualitario para las mujeres y hombres de la Provincia.
Ese
episodio, exigiendo el otorgamiento de la
Encomienda para ella administrarla, la que asumió efectivamente con
lazos laborales basados en el trato y respeto a sus nativos encomendados,
simbolizaba el sentimiento humanista frente a la barbarie hispana, y símbolo de
la lucha que desde varios frentes se dio contra el patriarcado machista y las
relaciones de poder de la cultura occidental, en nuestro continente.
Doña
Juana de Mendoza y Losada, una de las heroínas del Bomboy, demostró sin
saberlo, que las relaciones de poder existentes podían variar, por lo menos en
cuanto al respeto por el ser humano; por
eso no dudamos en reconocerla como una gran dama mantuana, con un temperamento
arrollador, de mucha firmeza, constancia y arrojo, en tiempo y lugar toscos,
como el de este Valle en el siglo XVII, invocado como Pueblo de Nuestro Señor
San Pablo del Bomboy, hoy La Puerta, y San Antonio de los Timotes, hoy Mendoza
del Bomboy.
*
Fui sorprendido el lunes próximo pasado, al enterarme por televisión del traslado al Panteón Nacional de una caja simbólica con tierra, en lugar de los restos mortales del prócer independencista Dr. Cristóbal Mendoza. Al igual que otros trujillanos, espero leer el Informe oficial que ordenó publicar el Presidente de la República, sobre las razones que privaron en este asunto, para poder entender si realmente dicha ceremonia debe considerarse un honor al gentilicio trujillano y a la Nación, u otra cosa.
La Puerta, junio 2024.
(*) Portador Patrimonial Historico y Cultural de la Puerta.
omanrique761@gmail.com